Sin que considere que los premios representen una valoración cualitativa real de las obras artísticas a las que son otorgados, aún recuerdo el sentimiento de desilusión que se produjo en mi interior cuando Mad Max: Furia en la carretera (Mad Max: Fury Road; George Miller, 2015) no fue premiada con el Oscar a mejor película en el año de su candidatura. La extrañeza de su numerosa nominación a los premios de la Academia, al no ajustarse al cánon de film oscarizable, me hizo fantasear durante meses con el reconocimiento a la que, a mi juicio, fue la experiencia cinematográfica de su año.

Mad Max: Furia en la carretera funciona a nivel primario, es cine de piel.
Un conmutador acciona los mecanismos del proyector en la cabina, el sonido atronador hace vibrar nuestros tímpanos, la ignición de la lámpara proyecta un fogonazo que impacta en la pantalla y la maquinaria de George Miller se pone en marcha.
Los motores se revolucionan, nuestro corazón intensifica el bombeo con la percusión, se produce una explosión en nuestro pecho y el calor se extiende por todo el cuerpo; la actividad electrodermal se dispara con la furia de una tormenta del desierto y cada fibra de nuestros músculos busca desesperadamente un punto de anclaje que nos permita permanecer en la carrera. Las llamaradas nos roban el oxígeno, la tensión maxilar provoca un fallo de oclusión y un sabor metálico invade nuestra boca.
Bajan la revoluciones, el aire vuelve a hinchar nuestros pulmones y a la luz del proyector, el sudor nos muestra brillantes y cromados: somos guerreros de la carretera, seres de alto octanaje, somos V8.

Viendo Mad Max: furia en la carretera, recuerdo las palabras de Samuel Fuller en Pierrot el Loco (Pierrot Le Fou; Jean-Luc Godard, 1965): “El cine es como un campo de batalla… Amor… Odio… Acción… Violencia… En una palabra: emoción”. Así George Miller, australiano incombustible e inconformista, descompone el término como descompone el mundo distópico de Mad Max en ´e-moción´, es decir, emoción a través del movimiento.
En la era electrónica, donde todo parece responder a fuerzas intangibles, Mad Max: Furia en la carretera alude al movimiento como naturaleza primigenia del cine. Aquel cine de ruedas dentadas, obturadores, chasis y bobinas, que tanto se asemeja a los mecanismos de automoción de la película. Los personajes de la pantalla sufren cuando están quietos, solo viven en la carrera, y los espectadores cruzamos los dedos durante la proyección, para que nada interrumpa el flujo de fotogramas y nos haga volver al páramo que dejamos fuera de la sala.
Los premios técnicos se me antojan de consolación, “pero eso es el cine, Rafa: luz, color, sonido, montaje, vestuario, maquillaje…”, me recuerda mi apreciado Luis López Belda. Las partículas elementales de la obra cinematográfica, las piezas sueltas que en conjunto forman un imparable Interceptor.

George Miller no solo nos regaló una vibrante cinta de acción. Nos regaló una clase magistral del cine como artificio, puro y bello artificio, como la bella noche americana de Mad Max. Un manual de buen hacer fílmico que apela directamente a los mecanismos fisiológicos de percepción, para hacernos sentir parte de su mundo sin necesidad de movernos de nuestra butaca. Un cine que, como la piel, nos une y nos separa simultáneamente de la realidad.
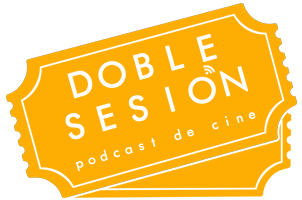


Deja un comentario